Nuestro balandro navegó río arriba durante una hora y media, en un paisaje que, por momentos, nos parecía estar en la campiña egipcia, en algún lugar de los confines del delta. A la izquierda, las dunas de arena blanca ocultaban el mar, y se oía el estruendoso romper de las olas. A la derecha, la arena seguía allí, transportada por el viento del mar sobre las dunas: no amontonada, sino esparcida sobre la llanura aluvial en forma de fino polvo, donde manchas de mica brillaban entre el azul pálido.

En las cuevas de las Montañas de Mármol en la década de 1920
Aquí y allá, las áreas cultivadas se dividen en amplias franjas, los arrozales se extienden al pie de laderas polvorientas, la invasión de arena se evita mediante el riego, las tierras estériles se fertilizan y los cultivos florecen en aguas salobres.
Algunas zanjas de drenaje profundas transportaban agua directamente del río, y cuando el terreno era demasiado alto para el uso de un complejo sistema de canales, se cavaban pozos por secciones; una serie de cubos de bambú se enrollaban alrededor de un rudimentario torno operado por un solo hombre. A veces, el dispositivo era operado por un búfalo, cuyo lento andar y su silueta exagerada se recortaban contra el vasto cielo.
En las orillas de los campos, grupos de trabajadores se afanaban dragando zanjas y construyendo terraplenes de arcilla. Iban sin camisa y en cuclillas, con la cabeza cubierta con sombreros de hojas de palma tan grandes como sombrillas. Ya no parecían personas, sino gigantescas flores silvestres entre la hierba alta y los arbustos de aulagas.
De vez en cuando, cerca de la cabaña, aparecía una mujer encendiendo una fogata o sacando agua de una jarra. Sustituía su voluminoso sombrero por un pañuelo en la cabeza: desde lejos, con su túnica oscura y holgada que dejaba al descubierto su piel bronceada, habríamos pensado que era una norteafricana cargando agua, a pesar de su pequeña y delgada figura.
Nuestro barco se encontraba en lo profundo de una cala, a un cuarto de milla de tres colinas, la más alta de las cuales medía tan solo 150 metros. Pero su aislamiento y la luz reflejada las hacían parecer mucho más grandes; «montañas» fue la palabra que casi se nos escapó de los labios al ver estos bloques de mármol, con sus extraños bordes dentados, elevándose entre el océano y la interminable llanura azul marino en el horizonte.
Durante 45 minutos caminamos entre el polvo que nos llegaba a las rodillas. No había vegetación, salvo unas pocas briznas de hierba fresca y un tilo con follaje ralo y gris. Otra duna, y llegamos a la base de la montaña principal, con 300 escalones tallados en la roca, los primeros 20 enterrados en la arena.
El camino hacia la montaña no es largo, pero sí muy agotador, bajo el sol del mediodía que abrasa los acantilados occidentales, encendiendo una chispa en cada ondulación. Pero cuanto más alto se asciende, más fresca sopla la brisa marina, vigorizándote y llenándote de energía. Su humedad se acumula en las grietas más pequeñas, creando las condiciones para que las alhelíes y las flores florezcan en todos sus matices.
Cactus gigantes se alzaban como cohetes por todas partes. Los arbustos se superponían, las raíces se arrastraban, se retorcían y se entrelazaban entre las rocas; las ramas se entrelazaban y anudaban. Y pronto, sobre nuestras cabezas, un dosel de arbustos apenas perceptibles, cubiertos de hilos, se convirtió en un dosel de orquídeas en plena floración, hermosas y frágiles como alas de mariposa cuando soplaba una suave brisa; esta flor floreció prematuramente y se marchitó en un solo día.
El empinado sendero conduce a una terraza semicircular: una pequeña pagoda, o mejor dicho, tres habitaciones con techos de tejas vidriadas y aleros chinos tallados, construida en este tranquilo espacio por orden de Minh Mang, emperador de Annam, hace unos 60 años. Estas habitaciones, rodeadas de pequeños jardines cuidadosamente cuidados, ya no se utilizan para el culto, sino que son las ermitas de seis monjes, los guardianes de esta montaña sagrada. Viven allí, en un espacio tranquilo, cantando y cultivando el jardín a diario. De vez en cuando, algunos aldeanos bondadosos les traen algunas cestas de tierra para mantener el huerto y algunos alimentos deliciosos como arroz y pescado salado. A cambio, a estos aldeanos se les permite orar en la sala principal, que es difícil de encontrar para los peregrinos primerizos sin un guía.
Este templo incomparable no fue construido por la piedad de reyes. La naturaleza hizo la obra; ningún boceto de arquitecto, ningún sueño de poeta, jamás podría igualar esta obra maestra nacida del cambio geológico. (Continuará)
(Nguyen Quang Dieu citado del libro Alrededor de Asia: Cochinchina, Vietnam Central y Bac Ky, traducido por Hoang Thi Hang y Bui Thi He, AlphaBooks - Centro de Archivos Nacionales I y Dan Tri Publishing House publicado en julio de 2024)
[anuncio_2]
Fuente: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm



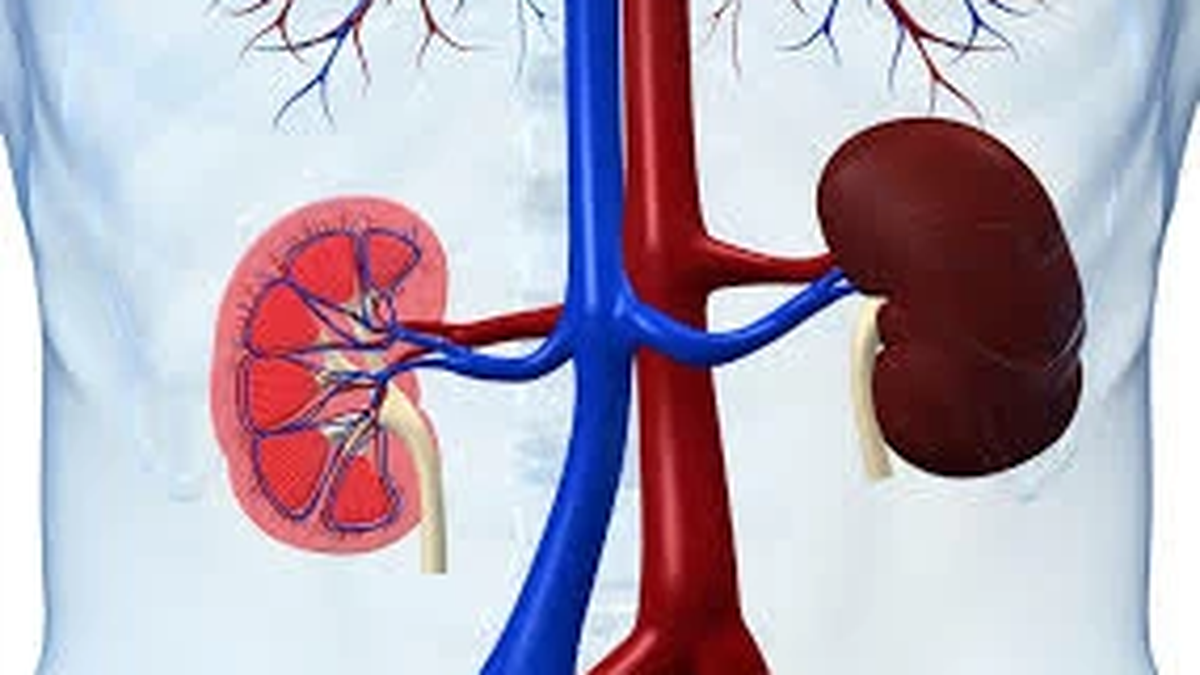



































































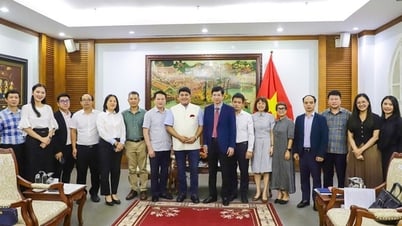






























Kommentar (0)