Ilustración (IA)
En aquellos años, mi pueblo no tenía muchos estanques con orillas sólidas. Después de cada cosecha, cuando el agua bajaba de los campos, la gente pedía cita para ir a los campos. Los adultos traían azadas, palas, cestas, redes, etc. Los niños solo llevábamos la espalda descubierta y una mirada tan ansiosa como el sol en días de calor abrasador. Aquellos eran días inolvidables, con sol, viento y risas llenando las orillas de las zanjas. Cada persona tenía una tarea, sus manos sacaban agua rápidamente de los charcos, cada cubo de agua recogido parecía absorber toda la anticipación. El barro se nos pegaba entre los dedos de los pies, el viento soplaba por los campos, la luz del sol se derramaba como miel por nuestras espaldas. Toda la fatiga parecía disiparse con la alegría en nuestros pechos.
Cuando el nivel del agua bajó, los peces empezaron a saltar. Algunos salieron disparados del lodo como pequeñas flechas, otros se arrastraron buscando una salida, se engancharon en las raíces y se quedaron quietos, respirando con dificultad. Nos escondimos en los montículos de tierra, con cestas o trapos, a veces solo con las manos desnudas, y al ver la sombra del pez, corrimos hacia él. A veces fallamos, caímos enteros, con la cara cubierta de lodo, pero nuestra risa era tan fresca como la primera lluvia de la temporada. Un bagre nos mordió las manos, haciéndonos sangre. Un pez cabeza de serpiente forcejeó y nos salpicó la cara con agua. Sin embargo, nadie sintió dolor. Cada vez que pescábamos un pez, alzábamos las manos y sentíamos un alivio.
Los peces varados yacían de lado en las cestas, reluciendo como el bronce bajo el radiante sol de la tarde. Cada especie tenía su propia apariencia, un trozo de la tierra de mi pueblo, de las erráticas estaciones de lluvia y sol. Algunos de esos peces los traían para estofarlos con cúrcuma, otros los asaban a la orilla de los arrozales; el aroma impregnaba los bosques de bambú, el humo se elevaba y se mezclaba con el canto de los niños contando historias. Esos platos, aunque intentaras encontrarlos en la ciudad, no encontrabas el mismo sabor.
Tras pescar, todos estaban empapados, con la cara, las manos y los pies sucios. Pero nadie tenía prisa por volver a casa. Todo el campo era como un gran patio de recreo, donde los adultos descansaban en las orillas cubiertas de hierba, los niños se perseguían en los arrozales agrietados, dejando que la tarde transcurriera lentamente, dejando que el atardecer teñiera de rojo los setos de bambú, extendiéndose sobre el agua y las cabecitas.
El antiguo campo ahora está cubierto de parterres. Los estanques de mi pueblo casi nunca se secan; pescar se ha convertido en un viejo recuerdo, en las historias que se cuentan. Las temporadas felices en los campos son cada vez menos frecuentes. Nadie espera sentado a que baje el agua, los niños del campo ya no vitorean a carcajadas cuando pescan una perca en el lodo espeso. La risa que resonaba en los campos ahora solo existe en el recuerdo de quienes vivieron en los tiempos inocentes que han pasado como rayos de sol que se escabullen entre los dedos.
A veces, al pasar por los campos, anhelo caminar entre el barro, chapotear entre las risas de los niños, sentarme en el borde del campo a asar pescado, inhalar el fuerte aroma del pescado quemado y hacerme la boca agua. Anhelo la sensación de sacar la cesta del charco con el corazón acelerado porque no sé si hay pescado. Esas cosas sencillas son inolvidables para el resto de mi vida.
Los viejos tiempos pescando en el campo son un mundo de recuerdos para mí, parte de los años en que era tan pequeño en los vastos campos, un puro trocito de vida. Y entonces, si un día los recuerdos regresan, quiero volver a ser ese niño de campo, descalzo y lleno de barro, corriendo por los campos dorados bajo el sol del atardecer para volver a casa y enseñarle a mi madre la pesca, aún tibia y con un ligero sabor a pescado…/.
Nhat Pham
Fuente: https://baolongan.vn/nho-thuo-tat-ca-dong-que-a200295.html

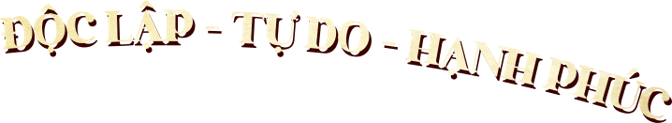




































































































Kommentar (0)